Catón
Noche de bodas. El novio, que trabajaba en cosas de radio, se presentó al natural ante su desposada, y mostrándole sus músculos le dijo, jactancioso: “¡Mira! ¡Cien mil watts de potencia!”. Replicó ella: “Cien mil watts de potencia, ¿y con esa chinchurrienta antenilla?”… En la estación Victoria el genial detective Sherlock Holmes le comentó a su fiel amigo Watson: “¿Ve usted a esa mujer del vestido verde que viene hacia acá? Parece muy decente, pero bebe como cosaco, gasta como loca, es capaz de jugar sus calzones a las cartas y tiene por lo menos media docena de queridos”. “¡Caramba! —exclamó con admiración el doctor Watson—. ¿Todo eso puede decir usted de esa mujer con sólo verla?”. Explicó el genial detective Sherlock Holmes: “Es que es mi esposa”… Todos sabemos lo que es un cabrón, pues con muchos nos hemos topado, pero hasta hace poco supe lo que es un crabrón. Es una avispa grande un avispón. A cierto señor de edad madura uno de esos feroces insectos le picó en su atributo masculino. La picadura le provocó intenso dolor e inflamación muy grande. Acudió con un doctor y le pidió: “Quíteme el dolor, médico. La inflamación déjemela, por favor”. Tengo catarro. Sé que eso es nada, y que a nadie le interesa, pero yo me siento miserable. Me duele la cabeza; me lagrimean los ojos; me fluye la nariz; a cada paso toso y estornudo. Tengo además todos los síntomas que Chejov puso a su personaje Lomov en la deliciosa comedia “Petición de mano”: las sienes me palpitan; el cerebro me estalla; el corazón acelera sus latidos; me falta la respiración. En esas condiciones no debería yo escribir. Pienso que Edgar Allan Poe tenía catarro cuando escribió “El cuervo”, y lo mismo Horacio Quiroga al imaginar “El almohadón de plumas”. El catarro te pone de un humor de los mil diablos, te quita cualquier asomo de benevolencia y te da la idea de que todo el universo está en tu contra. Entonces eres capaz de decir, por ejemplo, que Arturo Zaldívar salió de la Suprema Corte en forma desairada, por la puerta trasera, la reservada al personal de servicio. En otro tiempo el ministro llevaba una buena hoja de servicios, pero se olvidó de ser jurista y se volvió político. Eso lo perdió; lo llevó a hacer daño a la importante institución que en aquel tiempo presidía, y a lesionar su dignidad y su prestigio. La ambigüedad que mostró cuando la voz de su amo le ofreció la ilegal posibilidad de alargar la duración de su cargo lo hizo claudicar. De ahí su evidente parcialidad en favor de las iniciativas de AMLO, las más de ellas alejadas de la legalidad y la razón. En vez de servir a México prefirió servir a un hombre. Y, lo peor de todo, a un hombre que abiertamente ha proclamado su desprecio por la ley y las instituciones. Ahora Zaldívar, movido por quién sabe qué ambición, se mete en un terreno que ni conoce y donde es desconocido. Me pregunto si sueña acaso con otra presidencia más grande, y por eso se lanza al palenque de la politiquería, tan bajo en relación con la alta dignidad a la que renunció. Llega a ese campo sin el respeto ni de los de adentro ni de los de afuera. Eso le pesará en su camino y en sus intenciones. Muy bien podría decir: “Todo se ha perdido, hasta el honor”. Claro: le darán un premio por su sumisión; alguna chamba ajena a su talante en la cual aportará lo que López espera de los suyos: 10 por ciento de capacidad y 90 por ciento de incondicionalidad. Será una corcholata de la corcholata. Todo esto que he dicho, quizá demasiado áspero y ríspido, lo escribí porque tengo catarro. Pero ahora que lo releo me doy cuenta de que igual lo habría escrito sin tener catarro. FIN.
Mirador
Armando Fuentes Aguirre
Yo no soy hombre de mar.
Le tengo miedo.
Me he aventurado por cuatro o cinco de los siete mares, sólo que en alguno de esos gigantescos barcos que son como ciudades. Pero aún en medio de sus comodidades y sus lujos temía que apareciera un iceberg en el Mar Caribe y que el navío chocara contra él, o que sus desorbitadas dimensiones hicieran que se partiera en dos.
Yo soy feliz en la montaña, más cerca de nubes que de olas. En vez de oler a sal percibo aromas de resina y musgo. Es cierto: he disfrutado de amaneceres y ocasos en la playa, y me he dormido oyendo la eterna voz del mar, la misma que oyó Homero, la misma que volvió loco al capitán Ahab; pero vivo mejor en tierra adentro, lejos de ese terrible monstruo de inesperadas cóleras.
El mar es un inmenso cementerio que no deja a sus muertos descansar en paz.
Será por eso que le tengo miedo.
¡Hasta mañana!…












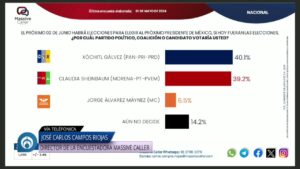
Más historias
Guerra sucia
Empantanado el diálogo
GOBIERNO AMORAL 03 MAYO 2024