Catón
Don Ignacio Torres Adalid se hallaba jugando a las cartas en el Jockey Club, elegante centro de reunión que ocupaba la vieja Casa de los Azulejos, donde hoy se encuentra el Sanborns Madero, en la Ciudad de México. Estaba perdiendo mucho dinero don Ignacio. Su rival de aquella noche era uno de sus amigos más queridos, Sebastián Camacho, a quien la fortuna le sonreía una y otra vez en la partida. Torres Adalid ya había perdido todo su dinero. De bienes no le quedaba más que una hacienda que tenía. Se decidió a apostarla para tratar de recuperar los 100 mil pesos que aquella noche había perdido. “¿Crees que mi hacienda vale esos 100 mil pesos?” —preguntó a su amigo. “Y más que eso —le contestó Camacho—. Pero es lo único que tienes, y no voy a permitir que te arruines”. “Te agradezco tu buena intención —respondió con sinceridad Torres Adalid—. Estás equivocado, sin embargo. A más de esa haciendo tengo también una extensión grande de tierra en Ometusco. Es un páramo que no vale nada. Déjame jugar. Si gano, seguramente seguiré con este maldito vicio del juego; pero si pierdo me iré a mis tierras de Ometusco, y eso me hará bien. A ver si ahí consigo hacerme un hombre de provecho”. Movido por esos argumentos, y por la insistencia de su amigo, Camacho aceptó jugar la hacienda contra los 100 mil pesos que le había ganado ya a su amigo. Acordaron apostar a una sola carta: quien sacara la mayor ganaría. Sacó la suya Torres Adalid, y al verla se sonrió. Era una de las más altas de la baraja, un caballo. De más valor había sólo dos: el rey y el as. Tenía, pues, muchas posibilidades de ganar. Sacó su carta Camacho. Era un rey. Al día siguiente, cuando aún no amanecía, don Ignacio salió de la capital y se recluyó en Ometusco. Durante varios años sus amigos no lo volvieron a ver. Y es que estaba entregado a un trabajo febril. Sembró magueyes; plantó árboles; en diez años convirtió aquel desierto en una hacienda productiva. Hizo gran fortuna con la venta del pulque; se construyó un palacete con dos pequeños lagos en el frente, uno lleno de cisnes blancos; de cisnes negros el otro. Rico ya, volvió a la capital. El trabajo lo había curado del vicio de jugar. En cierta ocasión fue a buscarlo un sobrino suyo de nombre Javier Torres. Había perdido tres mil pesos jugando a crédito en el Jockey Club. Si no los pagaba antes de las 11 de la noche sería vergonzosamente expulsado de la agrupación. “Ahora no tengo ese dinero —le respondió Torres Adalid—. Pero ven a las ocho de la noche, y lo recibirás”. Cuando a esa hora volvió el muchacho lleno de inquietud, el cajero de don Ignacio lo estaba esperando con el dinero. Pero la suma la tenía en puras cuartillas, pequeñas moneditas que valían como tres centavos cada una. “Me ordenó don Nacho que no le dé el dinero sino hasta que usted lo cuente”. Irritado, impaciente, el joven Javier contó las cuartillas una por una. Terminada la ingrata labor llegó corriendo al club apenas a tiempo para entregar la suma. Al día siguiente fue a darle las gracias a su tío, y no pudo menos que preguntarle por qué le había hecho pasar aquel tremendo trabajo de contar las monedas. “Para que aprendas, hijo —le respondió don Ignacio—, que si tanto trabajo te costó contar las cuartillitas, más trabajo aún cuesta ganarlas”… Cuatro mamás, las cuatro católicas devotas, hablaban con orgullo de sus respectivos hijos. —”El mío es sacerdote —dice una con orgullo—. Cuando entra en algún sitio todos dicen: —“¡Padre!”. —“Mi hijo es obispo —dice la segunda con orgullo mayor—. Cuando entra en algún sitio todos dicen: —“¡Excelencia!”. Comenta la tercera con orgullo aún más grande: “—Mi hijo es cardenal. Cuando entra en algún sitio todos dicen: —“¡Eminencia!”. Y dice la cuarta con orgullo que nadie podía superar: —”Mi hijo es güevón. No estudia ni trabaja. Se la pasa de vago todo el día. Nunca se baña, usa ropa estrafalaria, lleva los pelos parados y pintados de rojo, amarillo, verde, morado, fiucha, anaranjado y azul. Cuando entra en algún sitio todos dicen: —”¡Dios mío!”… FIN.
Mirador
Armando Fuentes Aguirre
Llega el viajero a Venecia —tarde o temprano llegan a Venecia los viajeros— y queda envuelto en la esfumada luz de esa ciudad que es un vuelo del aire sobre el agua.
Todas las cosas se han dicho ya sobre Venecia, y todas se volverán a repetir con las mismas palabras del principio. Este viajero, sin embargo, sabe algo que muchos viajeros no conocen. La ciudad, se dice, está construida sobre pilotes de madera. Estuvo, es cierto. Pero el tiempo y el mar fueron gastando los pilotes, y éstos acabaron por desaparecer. Venecia, leyenda de los siglos, eterno sueño de los hombres, siguió flotando como espuma de mármol y mosaicos en el mar Adriático.
¿Por qué sabe eso el viajero? Porque también sus maderos están rotos, y él se mantiene asido al aire de sus sueños. Inciertos sueños quizá, y aun esfumados como Venecia en la bruma del atardecer, pero hermosos y duraderos igual que esa bellísima ciudad.
¡Hasta mañana!…








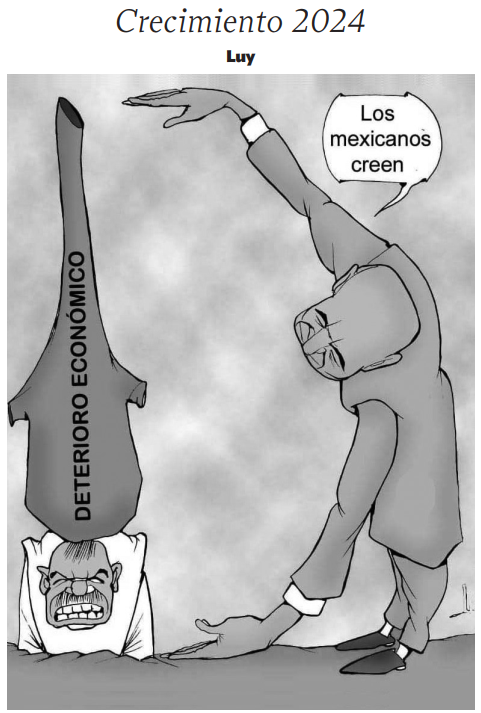




Más historias
Sobrina corrupta
Mala y llorona
GOBIERNO AMORAL: 16 MAYO 2024